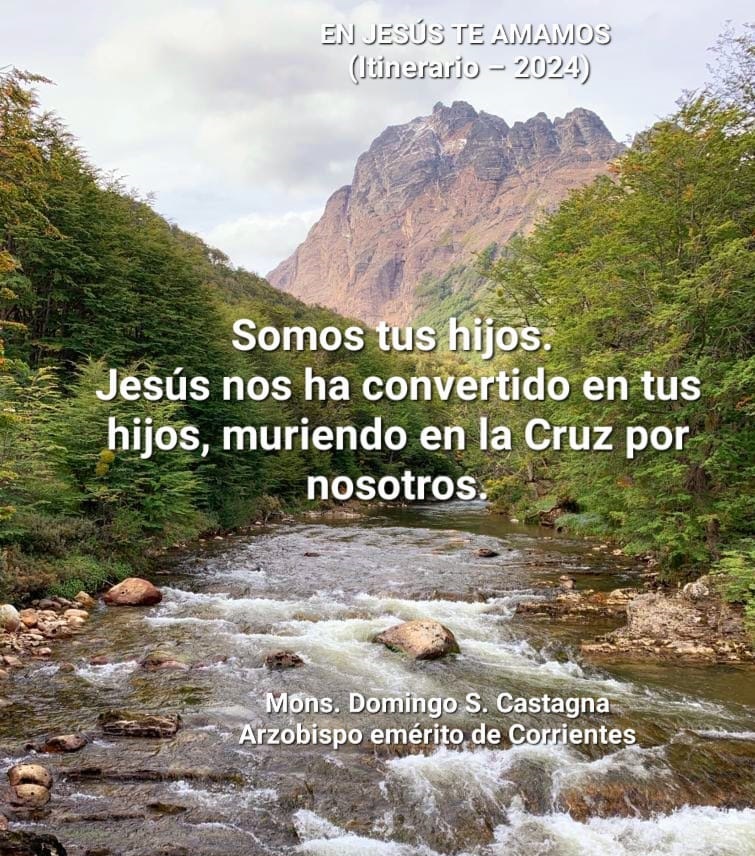Arzobispo emérito de Corrientes, Ciudadano Ilustre de la provincia
1.
Su gran milagro es el perdón.
Los milagros de Jesús son espectaculares, pero Él rechaza toda espectacularidad. No tolera ser confundido con un sanador, admirado y aplaudido. Vino a buscar a los pecadores y el milagro que desea realizar es el perdón.
Es una verdadera resurrección, de la que es signo el regreso a la vida de la pequeña hija del Jefe de la Sinagoga. Desea realizar ese portento con muy pocos testigos: Pedro, Juan y Santiago, y los atribulados padres de la niña. La muchedumbre plañidera no hace más que perturbar y desacreditar su verdadero ministerio.
Es bueno aprender de Él. Su extraordinaria santidad resplandece en su admirable humildad.
Quienes han recibido algún carisma de curación corren el riesgo de engolosinarse con el seguimiento de las multitudes. Los santos poseen una virtud neutralizadora, que aleja de tan humana tentación.
Pienso en San Pío de Pietrelcina y otros. Lo mismo digamos de quienes son favorecidos con revelaciones privadas y apariciones de la Virgen. La santidad es un signo de autenticidad.
Disponemos de ejemplos impactantes: Lourdes y Fátima. El texto de Marcos, que hemos proclamado en la Liturgia de este domingo, revela el comportamiento que corresponde. Jesús es el modelo. Santa Bernardita, los pastorcitos de Fátima, el Padre Pío y otros, imitan humildemente a Jesús en sus vidas de pobreza y humildad.
Quienes tuvieron la misión de discernir los hechos extraordinarios debieron atenerse a esos criterios. La Iglesia, en su vigilancia en favor de la pureza de la fe, mantiene una saludable discreción. A veces no es comprendida -o mal interpretada- cuando observa los hechos con mirada evangélicamente crítica y no apresura decisiones imprudentes.
Jesús manifiesta una personalidad de humilde contextura y de obediencia incondicional al Padre. Es lo que debe ser imitado por quienes son llamados a protagonizar hechos que salen del marco de lo ordinario. Dejémonos guiar por el Evangelio y consideremos una tentación diabólica lo que se le opone.
- La fe, en riesgo de extinción.
El mundo necesita recuperar el valor de la fe -en riesgo de extinción- en un tironeo entre las múltiples formas del materialismo, condimentado con la soberbia de la vida y la concupiscencia de la carne.
Se debe cumplir lo que Jesús manifiesta al recordar, a quienes lo siguen, su verdadera identidad y misión discipular: «Ustedes son la sal de la tierra: si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente» (Mateo 5, 13).
La sal preserva y cura, si se la aplica como corresponde.
Cristo resucitado es la sal que otorga sabor a la sal que sus discípulos deben ser. Sin Él, la vida es insípida e incapaz de recuperar la salud perdida, en quienes han perdido la gracia, por causa del pecado. El lamentable hecho no está calificado por la rígida preceptiva farisaica sino por el amor. La perfección está modelada por el Padre «que es amor». Jesús nos invita a ser perfectos como el Padre lo es. También, en otras circunstancias, manifiesta que el amor a Dios es el supremo mandamiento. Su cumplimiento nos hace virtuosos y capaces de una convivencia fraterna ejemplar. Quien ama a Dios, no puede odiar a su prójimo. ¡Qué distantes estamos en una sociedad dividida, agredida por la delincuencia y la guerra!
Cristo une, en su cuerpo, maltratado por la violencia, a quienes se han alejado de la concordia y de la fraternidad. Así lo entiende el Apóstol San Pablo: «Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad; anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió a los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz» (Efesios 2, 14-15).
Es preciso ofrecer la propia vida para rescatar a los hermanos dispersos. Así lo entendió Jesús aceptando la Pasión. La visión de sus terribles sufrimientos, no llega a mostrar lo que está más allá, revelando el auténtico Misterio del amor de Dios. Su aceptación de la Pasión es un acto de amor -suyo y del Padre- hacia el hombre pecador. Es así como se cumple el propósito de la Encarnación: «No tienen necesidad del médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan» (Lucas 5, 31-32).
Es su deseo y meta principal que los pecadores se arrepientan. Es entonces cuando comprendemos el celo apostólico de los grandes confesores, como el Santo Cura de Ars y San Pío de Pietrelcina.
- La fe nace de la predicación.
Enfrentamos una realidad que traba el conocimiento de la existencia del pecado y de la necesidad de arrepentirnos. El mundo necesita que le llegue la Palabra y arrepentidos a los brazos del Padre Dios.
El esfuerzo pastoral de la Iglesia está orientado, todo él, a suscitar el arrepentimiento y la sincera conversión. La conversión es consecuencia del encuentro con la Palabra (Cristo), de allí la urgencia apostólica de predicar esa Palabra. San Pablo lo expresa de esta manera: «La fe nace de la predicación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo» (Romanos 10, 17).
En un llamado a los ministros de la Palabra, el Papa Francisco exhorta a no descuidar la predicación. Debe ser breve y sustanciosa, capaz de poner a los oyentes en contacto directo con Cristo. Las largas disertaciones litúrgicas, como en algunas circunstancias suelen practicarse, distraen de la Palabra y desconectan a los oyentes de su contenido esencial.
El autor de la fe es Cristo, no el ministro, por más habilidoso que sea su discurso. Es insostenible que el ministerio de la Palabra se ponga al servicio de políticas partidarias de cualquier nominación. Contradice su propósito de suscitar la fe y nutrir la santidad de los creyentes.
Cristo nos ofrece el ejemplo de una predicación homilética en su comentario de Isaías: «Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura» (Lucas 4, 21). Manifiesta, en su persona, el cumplimiento de la Palabra de Dios, y rechaza toda manipulación que intente desvirtuar su divina misión. Quienes lo representan, deben imitar su estrategia misionera, previa una generosa renuncia a intereses personales. Sólo el amor a su Persona, capacita -a los discípulos- a ser como Él, el único Maestro. Nuestra principal labor es amarlo y rendirnos a su voluntad.
Todo cristiano es de Cristo por el amor. Su existencia logra la perfección en el amor. Es tan claro este propósito divino que, quienes lo contradicen, viven en la tristeza y en el desasosiego. La angustia que domina a nuestra sociedad procede de la transgresión a la voluntad explícita de Dios.
Una antigua estampa mostraba un campo de batalla, después de una refriega, sembrada de cadáveres y, sobre ellos, una imagen de Jesús exclamando: «¿No les dije que se amaran los unos a los otros?
Impresionante ficción, capaz de expresar el evangélico precepto.
Hoy Jesús está reclamándonos el amor mutuo, ausente en el pensamiento y en el comportamiento que rigen nuestra empobrecida convivencia. Como evangelizadores no podemos bajar los brazos y declarar inútil todo esfuerzo por crear una civilización del amor.
- Cristo es el Pontífice.
Abocarse a ello requiere no desechar ningún aporte, que proponga restablecer puentes y destruir muros. Pero es Cristo el Pontífice, el constructor del puente de su propio Cuerpo martirizado, para que el mundo se reconecte con la Vida.
No todos lo entienden. Buscan frágiles puentecillos que no conducen a la Verdad que necesitan. Jesús es la compasión del Padre a sus hijos desorientados hasta el extravío. En Cristo, el Padre sale al encuentro de sus hijos y los reconduce a la Casa familiar. La parábola del hijo pródigo obtiene, como de nuevo, una enorme actualidad. En particular cuando la orfandad nos recuerda que tenemos un solo Padre, que está en el cielo.
Habrá que cambiar muchas cosas, en nuestras abrumadoras jornadas de desasosiego y búsqueda. Somos nosotros quienes debemos cambiar; lo más íntimo de cada uno, mediante la humildad y la confianza. El camino es pedregoso y constantemente pisoteado por los ocasionales transeúntes. Recordemos la parábola del sembrador. Cristo siembra y nosotros recibimos la semilla.
Es preciso hacer que nuestra vida ordinaria sea tierra fértil, para que produzca abundante fruto. Lo logramos cultivando las virtudes cristianas, sazonadas por la gracia de Dios.
* Homilía del domingo 30 de junio.
.